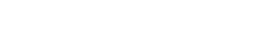Caminaba por el Bulevar, como cada mañana, atravesando ese frío discreto de un mes de enero que no duele en la piel pero cala en los huesos… y en el alma. Sin un verdadero rumbo. Dejándome llevar por la inercia de quien aún se sostiene en la vida, hacía tiempo ya que mis pasos habían dejado de buscar.
Me senté en aquella terraza casi por azar. Habría pasado decenas de veces frente a ella y hasta ese día, no caí en la cuenta de su existencia. Algo me hizo sentir que era allí. El resplandeciente sol la bañaba con tibieza dulce y suficiente como para engañar con su calor a mis anquilosados huesos y a esa vida mía ya demasiado pensada.
Así, me dispuse a tomar un buen café con leche caliente y contemplar a aquella gente que, ajena a mí, transitaba avenida arriba, avenida abajo, inmersa en sus particulares y únicas vidas.
Me gustaba hacerlo. Observaba sus rostros al pasar con una mezcla de curiosidad y melancolía. Los contemplaba. Escudriñaba en su interior imaginando lo que sentían, lo que pensaban. Inventaba sus vidas. Todas tan distintas. Todas tan iguales.
Inventaba sus alegrías y sus penas, con escondidos llantos y dolores, con invisibles risas y jolgorios, con ocultos motivos y razones de ser. Todos atrapados en sus propias historias. Todas vidas desconocidas, anónimas para mí —tanto como yo lo era para ellas— pero todas reales como real es la vida, la suyas, la mía.

— ¡Vaya enfado tiene esa pobre mujer! ¡Uf! ¡Qué tristeza la de aquel buen hombre! —pensaba en mi interior tratando de crear realidades que pudiera entender.
Ninguna de aquellas buenas almas sentía para nada mi observación —no tenía por qué ser de otra forma— pero yo trataba de comprenderlas, incluso, de alguna manera bien intencionada, de consolarlas y acompañarlas —ingenuo de mí—. ¿Quién era yo, viejo solitario, para juzgar?
Observar. Esa era mi costumbre. Y así es como un día me sentí rodeado de mesas por cuerpos solitarios, silenciosos, quizá buscando —como yo lo hacía— ese lugar donde no tener que enfrentarse a sí mismos. Un analgésico para la soledad tratando de calmar la tristeza de una vida vacía.
— Buenos días —escuché a mi lado.
Aquella voz me arrancó de mis ensimismados pensamientos como un golpe suave, casi dulce.
— Buenos días —contesté mientras me volvía hacía aquella joven que se había situado junto a mí.
— ¿Qué le pongo?
Levanté la mirada.
Y descubrí su sonrisa. Una sonrisa limpia y bella. Una sonrisa que no pedía nada. Sólo entregaba.
No fue un deslumbramiento. Fue algo más extraño. Algo más íntimo. Casi espiritual.
¿Alguien puede enamorarse sólo de una sonrisa?, me pregunté. Me pareció la más absurda de las ideas y, sin embargo, algo en mi pecho se movió.
Apenas crucé con ella unas pocas palabras más y al cabo de una rato me despedí recibiendo un “te deseo un feliz día” que resonó con fuerza en mi interior.
A partir de ese día, día a tras día, comencé a acudir a aquel lugar. No volvía a por un café. No volvía por un rato de sol. Ni siquiera volvía por compañía.
Volvía por ese instante breve en el que aquella sonrisa, sin ella saberlo, me devolvía a un lugar anterior al cansancio.
Y cada mañana, mañana tras mañana, Manuela me regalaba su sonrisa con tal generosidad que, tan cansado y pesado ser como el mío, revivía por un pequeño rato sobre el aburrido tiempo de su existencia con sólo con una sonrisa.
La miraba con cierto disimulo y rubor mientras iba y venía sirviendo mesas, recogiendo tazas y vasos, poniendo y quitando de aquí y de allá, ordenado el mundo con gestos sencillos.
Y a veces, al pasar cerca, se giraba y como si supiera, me volvía a sonreír.
Era muy joven. Su pelo era largo y negro, resaltando su tez tan blanca. Sus ojos tardé en descubrirlos. No me atrevía a mirarlos. Sesenta y cinco años de límites aprendidos me lo impedían. Me conformaba con devolverle torpemente la sonrisa, como quien recuerda un gesto olvidado. A aquellas alturas había perdido la costumbre e incluso mis músculos parecían resistirse ante tamaño esfuerzo, pocos acostumbrados ya a esa forma de verdad.
¿Se puede enamorar alguien únicamente de una sonrisa?, me preguntaba una y otra vez. ¡Parecía todo tan absurdo!
Con el paso de los días, ese momento de la mañana se fue convirtiendo en mi verdadero hogar. En mi momento de paz. Sin promesas. Sin futuro. Sólo un instante limpio en medio de un tiempo que llegaba a su fin.
Tan simple. Tan complejo.
Hasta que un día, mientras pagaba la cuenta…
— Ya pronto me voy —me dijo.
— ¿De vacaciones?
— No. Me vuelvo a mi país. El próximo jueves salgo para allá.
Y el mundo cayó sobre mí una vez más.
La miré a los ojos por primera vez. Brillaban de una manera extraña. Quise creer —al menos por un momento— que a ella también le dolía despedirse de su viejo cliente silencio. Recogí el cambio y, antes de marchar, sólo pude desearle que siempre fuera muy feliz. No supe decir más.
Ya no regresé.
Elegí ese momento, esa imagen intacta. Una sonrisa, unos ojos oscuros. Un hogar breve. Esa sería mi memoria. La memoria de mi amor por una sonrisa.
Y recordé que hay encuentros que no llegan para quedarse. No vienen a construir futuros, promesas ni permanencias.
Hay encuentros que vienen a mostrarnos que aún podemos amar, que podemos sentir sin poseer, que al alma no le hacen falta cuerpos ni proyectos para despertar en un instante.
Y descubrí ciertamente que para amar no hace falta más que una sonrisa, que no es necesario disfrazar al amor con pensamientos viejos, ni ideales imposibles. En el verdadero amor no hay tiempos, no hay preocupaciones ni expectativas. Es tan sencillo como simplemente amar. Y aquella chiquilla latina había conseguido recordármelo cuando mi alma ya lo tenía por pasado.
Durante sesenta días no rejuvenecí. No sané. No me salvé, Sólo descansé.
Fueron apenas sesenta días. Y en cada uno de ellos, a través de unas pocas sonrisas, me recordaron que cuando se limpia el alma, siempre merece la pena vivir.
Y sólo una sonrisa basta.